Por: Nadine Lacayo Renner.
A mi padre, A. Manuel Lacayo Mc.Rea que duerme para siempre, seguramente soñando con su Rubén Darío.
Cuando quedaba todo en silencio, él hacía uso de su personalidad imperial, de su absoluta e incuestionable autoridad, de su severidad frente a las cosas “serias”, y de su intolerancia frente a la ignorancia. Esas noches se ponía más adusto que nunca y vistiendo siempre pantalón y camisa caquis, nos anunciaba con su invariable voz de mando: “Esta noche tendremos conferencia”, y a continuación juntaba sus manos enormes, iguales que su tamaño inmenso. Luego nos lanzaba una mirada a cada uno que parecía decir: “Alístense a escuchar y contestar”. Eso significaba que él haría una disertación sobre un tema cultural durante unos cuarenta minutos, y luego, por una hora adicional nos haría preguntas al azar a todos, incluida a la más pequeña de mis hermanas. En la complejidad o simpleza de sus preguntas no consideraba los niveles de información que podríamos tener cada uno/a según nuestra edad y grado escolar y por esto, se desataba un miedito agudo, risitas nerviosas y la ansiedad escondida en nuestros estómagos, aunque, los mayores ponían una cara retadora para esconder su tensión. Así la llamaba, conferencia, una costumbre familiar inventada por él, que para sus hijos representaba una tortura, porque cuando no contestábamos de forma adecuada lo que nos preguntaba, nos daba la tarea de responder “correctamente” en la próxima, cuyo día era incierto y por lo tanto había que aprender las repuestas lo más pronto posible puesto que no se sabía nunca cuándo tocaría la bendita nueva conferencia, bien podía tocar al día siguiente o dentro de una semana. A veces la había y no preguntaba nada o preguntaba cuestiones que no tenían relación con el tema o con las preguntas de la tarea, como sobre el origen de las vacas holstein o el Principio de Arquímedes.
En nuestra tribu de siete hermanos, tres hombres y cuatro mujeres, en que, cada uno estaba separado del siguiente por un solo año, yo era la penúltima de las niñas y no estaba muy lejos de mi pubertad y adolescencia. El tema de Rubén Darío ocupó en el año de su centenario natal en 1967, siete conferencias continuas como tantos hermanos (de padre y madre) somos, y a cada uno/a le repartió un poema para aprenderlo e interpretarlo: Canción de otoño en primavera, a Marvin, que era el mayor y estaba en plena juventud, Lo fatal a Norman, que desde entonces tenía un aire de filósofo existencial, La marcha triunfal a Helmut, que cuando fue adolescente tuvo un espíritu algo belicoso, La Sonatina a María Amanda que era su princesa preferida, A Margarita a María Lucía que era su segunda princesa preferida, Caupolicán a Rina, la más chiquita pero que no la perdonaba a pesar de su edad, y a mí, como si tuviera algo en contra mía, me asignó el largo poema Los Motivos del Lobo, tal vez, porque sospechaba, desde entonces, que yo les daría después más credibilidad a los animales que a la gente.
Pero la conferencia iba más allá: los poemas después de recitados, tenían que ser rotados también al azar y ahí venía el problema cuando no lográbamos aprenderlos todos. Una vez le tocó a Norman declamar Sonatina, y a medio camino se le olvidó esta parte que dice: ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve? Norman se paralizó un momento, cerró los ojos tratando de recordar el verso exacto, pero después de unos tensos minutos hizo un ademan con la cara que expresaba no importarle decirlo como él lo interpretaba y exclamó con gran seguridad en sí mismo: ¿Y qué tienes en el pecho que te lo veo quemado? Mi padre, en lugar de enfurecerse, se lanzó una enorme carcajada, los demás lo seguimos con los ojos pelados.
Yo no había ni cumplido los diez u once años, cuando mi padre, debido a sus obsesiones por hacernos cultos, nos metió en la cabeza a Rubén Darío. Jamás he podido olvidar, por el pánico que me causaba, cuando a mis hermanos y a mí nos ordenaba permanecer sentados en torno a una mesa de ocho sillas después de terminar la cena. No lo hacía todos los días pero por lo menos una vez por semana y sin previo aviso. Él escogía el día de la conferencia, que podía ser un lunes o bien un sábado. La iniciaba cuando el último hermano terminaba de cenar, poniendo los cubiertos boca abajo en el centro de su plato. Esa era la señal que indicaba que había concluido la cena y que daría inicio la perorata, sin lavarnos los dientes, eso podía esperar, nos decía. A todos nos tomaba siempre por sorpresa y nos quedábamos mudos, paralizados, no había escapatoria, no había excusa para levantarse, solo para hacer pipí. Nos acomodábamos correctamente en la silla sin poner los codos sobre la mesa y nuestras miradas apuntando hacia él en señal de atención profunda y solemne para escucharlo. Solo oíamos los ruiditos de la doméstica que levantaba los platos, y a continuación su voz de sabio hablando de la geografía mundial, de la historia de Francia, de las fórmulas de Einstein, de la filosofía griega, del nombre de las constelaciones y sus estrellas, pero siempre, siempre, terminaba con algo de su Rubén Darío, el panida decía, y yo no me atrevía a preguntarle qué demonios significaba esa extraña palabra.
Yo estaba hastiada de Darío, porque en el Colegio Francés de Managua donde estudiaba, nos enseñaban también algo sobre el poeta que se repetía cada año hasta bachillerarnos. Ya no toleraba tantas declamaciones de la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa?, etc. Recuerdo a Madre Nicole D Lescay, una monja que por cierto era belga pero sacada de un monasterio francés de la orden de las Oblatas del Sagrado Corazón de Jesús, repetir con su español arrastrado por sus erres guturales barriendo su garganta, que Darío era el príncipe de las letras castellanas. La monja, con su cara roja y sus intensos ojos azules, no ponía mucho empeño en el tema, porque seguramente sus poetas o escritores favoritos eran Baudelaire (ojalá), Voltaire o Rousseau, o a lo sumo Emile Verhaeren. Pero estaba obligada por el sistema de educación a hablarnos del Rubén Darío. Yo no entendía que significaba eso de príncipe de las letras…, pero me imaginaba a Rubén como un joven oriental apuestísimo, esbelto, mirando al cielo, con un turbante dorado en la cabeza y una esmeralda en medio de la frente, montado en un caballo blanco con alas y con capas de colores brillantes, que había venido desde las nubes a enseñarnos a hablar castellano, y además, que llegaba desde un tiempo remoto, porque a la edad que yo tenía, todo lo que se decía que había acontecido a partir de ese siglo veinte hacia atrás, era más lejano que lo que me parece ahora. Incluso, la Primera y Segunda Guerra Mundial, habían significado eventos remotos y arcaicos, casi fronterizos con la Edad de Piedra. Después que crecí y comprendí mejor las dimensiones del tiempo, tanto a Rubén Darío como a esas guerras mundiales y muchas cosas más, me fui al otro extremo porque me parecía que habían sucedido ayer, como esa tarea de mi padre que convertí en un desafío.
Le recité de pie, tiesa y seria, LosMotivos del lobo, sin cancanear, sin tartamudear, sin llorar y de cabo a rabo. Se lo dije al tubo y hasta con cierta entonación. Mi padre se quedó en silencio un buen rato, admirado y después sonrió con ternura en señal de aprobación. Aquel poema que me fascinó porque parecía un cuento, me volvió desde entonces fan de San Francisco de Asís y de Rubén Darío, pero además me hizo comprender que valen más los lobos que los seres humanos.
Aunque al poeta me lo metió mi padre como con vaselina en mi cabeza, lo conocí un poco más, cuando fui adulta, en la universidad, y por mi propia curiosidad lectora. Comprendí que además de ser el príncipe de las letras castellanas y el panida, Rubén fue el rey del modernismo en la literatura hispánica y mundial. Y que, ese movimiento literario desarrollado a finales del siglo pasado hasta los inicios del veinte, expresó en su esencia una rebeldía con la que me identifiqué. En este caso, fue mi rebeldía contra la autoridad, con la que desafié a mi sabio y querido padre, aprendiéndome de memoria, sin titubeos y perfectamente aquel largo poema que no olvido.
Comprendí que en su raíz el modernismo, fundado por Darío en el mundo hispánico y universal, representaba una rebeldía creativa, expresaba inconformismo, antiprovincianismo, abrazaba el culturismo cosmopolita, mientras también renovaba el lenguaje, la estética y la forma en la literatura, en particular la métrica en la poesía. Así, no comprendo al modernismo solamente como la expresión hispánica de la crisis de la lengua española y de la crisis universal de las letras y el arte en aquel contexto decadente del mundo, sino como una corriente cultural que lleva en sus raíces un profundo desacuerdo con la civilización de entonces. Por eso creo que, aunque ya mi padre murió y ya no me lleva de la mano más al Parque Darío a ver su blanca estatua con un ángel atrás, que me parecía un santo fuera de su iglesia, sigue vigente en este mundo posmoderno, porque es un mundo también modernista y en el que, además, subyacen estructuras y culturas feudales, así como es vigente la cruel lección que sobre la naturaleza humana nos dejó Rubén Darío en Los Motivos del Lobo.
Cortesía: El Nuevo Diario ![]()
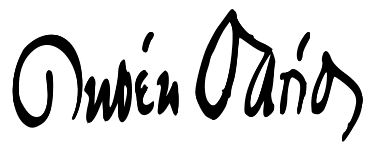


COMENTARIOS