(Foto: El director de la Real Academia Española, Francisco Darío Villanueva, durante la entrega del Honoris Causa abordó que Rubén Darío fue trascendental para la literatura mundial.)
Cortesía: LA PRENSA/CORTESÍA DE ISIDRO RODRÍGUEZ SILVA.
Por: Carlos Viñas-Valle.
Rubén Darío (1867-1916) fue una de las mayores glorias poéticas de la literatura en lengua castellana. Viajó por medio mundo, tuvo pasión por París, pero sus dos estancias en Madrid fueron primordiales en su vida literaria, profesional y personal, y por el legado documental personal que se custodia en la Universidad Complutense, donado hace unos años por Francisca Sánchez, la joven jardinera analfabeta de la que se enamoró perdidamente el gran poeta cuando paseaba una tarde por los Jardines del Campo del Moro, acompañado de Ramón del Valle-Inclán, allá a comienzos de siglo XX.
En Madrid dejó honda estela entre los escritores de la Generación del 98, abiertos a la corriente innovadora del Modernismo que defendía Rubén Darío. En Madrid, en sus tres estancias, vivió en varios sitios: calle del Arenal, calle de las Veneras, calle Serrano… En Madrid ha quedado su presencia en esculturas, lápidas y en el nombre de una plaza. Tenía que haber sido más y en mejor emplazamiento. El poeta escribió en 1912 su autobiografía, que empezó llamándose “La vida de Rubén Darío cantada por él mismo”. En ella habló de su paso por Madrid, pero no para describir la ciudad ni ninguno de sus rincones, probablemente porque no le impresionó apenas, pero sí unos cuantos personajes de la literatura y la política, a los que admiró y con los que mantuvo relación. Aquel texto de Darío acerca de Madrid -poco conocido- resulta realmente interesante volverlo a leer hoy día.
1892: Primera estancia de Rubén Darío en Madrid, enviado por Nicaragua, su país, a los actos conmemorativos del V Centenario del descubrimiento de América. Desembarcó en Santander y emprendió viaje por tren a Madrid.
“En Madrid, me hospedé en el hotel de Las Cuatro Naciones, situado en la calle del Arenal y hoy transformado. Como supiese mi calidad de hombre de letras, el mozo Manuel me propuso: -«Señorito, ¿quiere usted conocer el cuarto de don Marcelino? Él está ahora en Santander y yo se lo puedo mostrar». Se trataba de don Marcelino Menéndez y Pelayo, y yo acepté gustosísimo. Era un cuarto como todos los cuartos de hotel, pero lleno de tal manera de libros y de papeles, que no se comprende cómo allí se podía caminar. Las sábanas estaban manchadas de tinta. Los libros eran de diferentes formatos. Los papeles de grandes pliegos estaban llenos de cosas sabias, de cosas sabias de don Marcelino. -«Cuando está don Marcelino no recibe a nadie», me dijo Manuel. El caso es que la buena suerte quiso que cuando retornó de Santander el ilustre humanista yo entrara a su cuarto, por lo menos algunos minutos todas las mañanas. Y allí se inició nuestra larga y cordial amistad.
Era el alma de las delegaciones hispanoamericanas al general don Juan Riva Palacio, ministro de México, varón activo, culto y simpático. En la corte española el hombre tenía todos los merecimientos; imponía su buen humor y su actitud siempre laboriosa era por todos alabada. El general Riva Palacio había tenido una gran actuación en su país como militar y como publicista, y ya en sus últimos años fue enviado a Madrid, en donde vivía con esplendor, rodeado de amigos, principalmente funcionarios y hombres de letras. Se cuenta que algún incidente hubo en una fiesta de palacio con la reina regente doña María Cristina, pues ella no podía olvidar que el general Riva Palacio había sido de los militares que tomaron parte en el juzgamiento de su pariente, el emperador Maximiliano; pero todo se arregló, según parece, por la habilidad de Cánovas del Castillo, de quien el mexicano era íntimo amigo. Tenía don Vicente, en la calle de Serrano, un palacete lleno de obras de arte y antigüedades, en donde solía reunir a sus amigos de letras, a quienes encantaba con su conversación chispeante y la narración de interesantes anécdotas. Era muy aficionado a las zarzuelas del género chico y frecuentaba, envuelto en su capa clásica, los teatros en donde había tiples buenas mozas. Llegó a ser un hombre popular en Madrid, y cuando murió, su desaparición fue sentida.
Fui amigo de Castelar. La primera vez que llegué a casa del gran hombre, iba con la emoción que Heine sintió al llegar a la casa de Goethe. Cierto que la figura de Castelar tenía, sobre todo para nosotros los hispanoamericanos, proporciones gigantescas, y yo creía, al visitarle, entrar en la morada de un semidiós. El orador ilustre me recibió muy sencilla y afablemente en su casa de la calle Serrano. Pocos días después me dio un almuerzo el célebre político Abárzuza y el banquero don Adolfo Calzado. Alguna vez he escrito detalladamente sobre este almuerzo, en el cual la conversación inagotable de Castelar fue un deleite para mis oídos y para mi espíritu. Tengo presente que me habló de diferentes cosas referentes a América, de la futura influencia de los Estados Unidos sobre nuestras repúblicas, del general Mitre, a quien había conocido en Madrid, de La Nación, diario en donde había colaborado; y de otros tantos temas en que se expedía su verbo de colorido profuso y armonioso. En ese almuerzo nos hizo comer unas riquísimas perdices que le había enviado su amiga la duquesa de Medinaceli. Hay que recordar que Castelar era un gourmet de primer orden y que sus amigos, conociéndole este flaco, le colmaban de presentes gratos a Meser Gaster.
Después tuve ocasión de oír a Castelar en sus discursos. Le oí en Toledo y le oí en Madrid. En verdad era una voz de la naturaleza, era un fenómeno singular como el de los grandes tenores, o los grandes ejecutantes. Su oratoria tenía del prodigio, del milagro; y creo difícil, sobre todo ahora que la apreciación sobre la oratoria ha cambiado tanto, que se repita dicho fenómeno, aunque hayan aparecido, tanto en España como en la Argentina por ejemplo en Belisario Roldán, casos parecidos. He recordado alguna vez, cómo en casa de doña Emilia Pardo Bazán y en un círculo de admiradores, Castelar nos dio a conocer la manera de perorar de varios oradores célebres que él había escuchado, y luego la manera suya, recitándonos un fragmento del famoso discurso-réplica al cardenal Manterola. Castelar era en ese tiempo, sin duda alguna, la más alta figura de España y su nombre estaba rodeado de la más completa gloria.
Conocí a don Gaspar Núñez de Arce, que me manifestó mucho afecto y que, cuando alistaba yo mi viaje de retorno a Nicaragua, hizo todo lo posible para que me quedase en España. Escribió una carta a Cánovas del Castillo pidiéndole que solicitase para mí un empleo en la compañía Trasatlántica. Conservaba yo hasta hace poco tiempo la contestación de Cánovas, que se me quedó en la redacción del Fígaro de la Habana. Cánovas le decía que se había dirigido al marqués de Comillas; que éste manifestaba la mejor voluntad; pero que no había, por el momento, ningún puesto importante que ofrecerme. Y a vuelta de varias frases elogiosas para mí, «es preciso, decía, que lo naturalicemos».
Nada de ello pudo hacerse, pues mi visita era urgente. Conocí a don Ramón de Campoamor. Era todavía un anciano muy animado y ocurrente. Me llevó a su casa el doctor José Verdes Montenegro, que era en ese tiempo muy joven. Se quejó el poeta de las Doloras y de los Pequeños Poemas, de ciertos críticos, en la conversación. «No quieren que los chicos me imiten», decía. Conservaba entre sus papeles, y me hizo que la leyera, una décima sobre el que yo había publicado en Santiago de Chile y que le había complacido mucho. Era un amable y jovial filósofo. Gozaba de bienes de fortuna; era terrateniente en su país de Asturias, allí donde encontrara tantos temas para sus fáciles y sabrosas poesías. Ese risueño moralista era en ocasiones como su gaitero de Gijón.
Muchas veces sonríe mostrando la humedad brillante de una lágrima. Uno de mis mejores amigos fue don Juan Valera, quien ya se había ocupado largamente en sus Cartas Americanas de mi libro Azul, publicado en Chile. Ya estaba retirado de su vida diplomática; pero su casa era la del más selecto espíritu español de su tiempo, la del «tesorero de la lengua castellana», como le ha llamado el conde de las Navas, una de las más finas amistades que conservo desde entonces. Me invitó don Juan a sus reuniones de los viernes, en donde me hice de excelentes conocimientos: el duque de Almenara Alta, don Narciso Campillo y otros cuantos que ya no recuerdo. El duque de Almenara era un noble de letras, buen gustador de clásicas páginas; y por su parte, dejó algunas amenas y plausibles. Campillo, que era catedrático y hombre aferrado a sus tradicionales principios, tuvo por mí simpatías, a pesar de mis demostraciones revolucionarias. Era conversador de arranques y ocurrencias graciosísimas, y contaba con especial donaire cuentos picantes y verdes.
La noche que me dedicara don Juan Valera, y en la cual leí versos, me dijo: «Voy a presentar a usted una reliquia». Como pasaran las doce y la reliquia no apareciese, creí que la cosa quedaría para otra ocasión, tanto más, cuanto que comenzaban a retirarse los contertulios. Pero don Juan me dijo que tuviese paciencia y esperase un rato más. Quedábamos ya pocos, cuando a eso de las dos de la mañana, sonó el timbre y a poco entró, envuelto en su capa, un viejecito de cuerpo pequeño, algo encorvado y al parecer bastante sordo. Me presentó a él el dueño de la casa, más no me dijo su nombre, y el viejecito se sentó a mi lado. Él para mí desconocido, empezó a hablarme de América, de Buenos Aires, de Río de Janeiro, en donde había estado por algún tiempo, con cargos diplomáticos, o comisiones del gobierno de España; y luego, tratando de cosas pasadas de su vida, me hablaba de «Pepe»: «Cuando Pepe estuvo en Londres»… «Un día me decía Pepe»… «Porque como el carácter de Pepe era así»…
El caso me intrigaba vivamente. ¿Quién era aquél viejecito que estaba a mi lado? No pude dominar mi curiosidad, me levanté y me dirigí a don Juan Valera. «Dígame señor, le dije, ¿quién es el señor anciano a quien usted me ha presentado?». -«La reliquia», me contestó. -«¿Y quién es la reliquia?». «Bueno es el mundo, bueno, bueno, bueno»… La reliquia era don Miguel de los Santos Álvarez; y Pepe, naturalmente, era Espronceda. Salimos casi de madrugada. Campillo y yo, con nosotros don Miguel. Desde la Cuesta de Santo Domingo, llegamos hasta la Puerta del Sol, y luego, a las cercanías del Casino de Madrid. Yo tenía la intención de ir a acompañar la reliquia a su casa, pues ya los resplandores del alba empezaban a iluminar al cielo. Se lo manifesté y él, con mucho gracejo, me contestó: -«Le agradezco mucho, pero yo no me acuesto todavía. Tengo que entrar al Casino, en donde me aguardan unos amigos… Ya ve usted; calcule los años que tengo… y luego dirán que hace daño trasnochar!». Me despedí muy satisfecho de haber conocido a semejante hombre de tan lejanos tiempos. Un día, en un hotel que daba a la Puerta del Sol, a donde había ido a visitar al glorioso y venerable don Ricardo Palma, entró un viejo cuyo rostro no me era desconocido, por fotografías y grabados. Tenía un gran lobanillo o protuberancia a un lado de la cabeza. Su indumentaria era modesta, pero en los ojos le relampagueaban el espíritu genial. Sin sentarse habló con Palma de varias cosas. Éste me presentó a él; y yo me sentí profundamente conmovido. Era don José Zorrilla, «el que mató a don Pedro y el que salvó a don Juan»… Vivía en la pobreza, mientras sus editores se habían llenado de millones con sus obras. Odiaba su famoso «Tenorio»… Poco tiempo después, la viuda tenía que empeñar una de las coronas que se ofrendaran al mayor de los líricos de España… Después de que Castelar había pedido para él una pensión a las Cortes, pensión que no se consiguió a pesar de la elocuencia del Crisóstomo, que habló de quien era propietario del cielo azul, «en donde no hay nada que comer»…
Conocí a doña Emilia Pardo Bazán. Daba fiestas frecuentes, en ese tiempo, en honor de las delegaciones hispano-americanas que llegaban a las fiestas del centenario colombino. Sabidos son el gran talento y la verbosidad de la infatigable escritora. Las noches de esas fiestas llegaban los orfeones de Galicia, a cantar alboradas bajo sus balcones. La señora Pardo Bazán todavía no había sido titulada por el rey; pero estaba en la fuerza de su fama y de su producción. Tenía un hijo, entonces jovencito, don Jaime, y dos hijas, una de ellas casada hoy con el renombrado y bizarro coronel Cavalcanti. Su salón era frecuentado por gente de la nobleza, de la política y de las letras; y no había extranjero de valer que no fuese invitado por ella. Por esos días vi en su casa a Maurice Barrés, que andaba documentándose para su libro Du sang, de la volupté et de la Mort. Por cierto que le pasó una aventura graciosísima en una corrida de toros. Conocí mucho a don Antonio Cánovas del Castillo, a quien fui presentado por don Gaspar Núñez de Arce. Hacía poco que aquel vigoroso viejo que era la mayor potencia política de España, se había casado con doña Joaquina de Osma, bella, inteligente y voluptuosa dama, de origen peruano. Mucho se había hablado de ese matrimonio, por la diferencia de edad; pero es el caso que Cánovas estaba locamente enamorado de su mujer, y su mujer le correspondía con creces. Cánovas adoraba los hombros maravillosos de Joaquina, y por otras partes, en las estatuas de su sérre, o en las que decoraban vestíbulos y salones, se veían como amorosas reproducciones de aquellos hombros y aquellos senos incomparables, revelados por los osados escotes. La conversación de Cánovas, como saben todos los que le trataron de cerca, era llena de brío y de gracia, con su peculiar ceceo andaluz. Su mujer no le iba en zaga como conversadora lista y pronta para la ripposta; y pude presenciar, en una de las comidas a que asistiera en el opulento palacio de la Huerta, en la Guindalera, a una justa de ingenio en que tomaban parte Cánovas, Joaquina, Castelar y el general Riva Palacio.
Cuéntase ahora en Madrid una leyenda, que si no es cierta, está bien inventada como un cuento de antaño o como un romántico poema. Dícese que cuando Cánovas fue asesinado por truculento y fanático anarquista italiano, se repitió en España el episodio de doña Juana la Loca. Y que, una vez que el cuerpo de su marido fue enterrado, después que le hubo acompañado hasta el lugar de su último reposo, sin derramar, como extática, una sola lágrima, la esposa se encerró en su palacio y no volvió a salir más de él. Dícese que apenas hablaba por monosílabos con la servidumbre para dar sus órdenes; que recorría los salones solitarios con sus tocas de viuda; que una noche de invierno se vistió de blanco con su traje de novia; que, por la mañana, los criados la buscaron por todas partes, sin encontrarla; hasta que la hallaron en el jardín, ya muerta; tendida con la cara al cielo y cubierta por la nieve. Ello es lindo y fabuloso; Tennyson, Bécquer o Barbey d’Aureville.”
1898 y 1905: Segunda y tercera estancia de Rubén Darío en Madrid. Vino enviado por el periódico de Buenos Aires “La Nación” con el fin de que informase en sus crónicas de la reacción española ante la pérdida de las últimas colonias. Conoce en Madrid a la joven abulense Francisca Sánchez con la que tiene cuatro hijos sin casarse nunca con ella. Sale de España para otros destinos, pero regresa de nuevo a Madrid en 1905 como representante diplomático de Nicaragua, fijando su residencia en la calle Serrano.
“Llegué a Madrid, que ya conocía, y hablé de su sabrosa pereza, de sus capas y de sus cafés. Escribía: «He buscado en el horizonte español las cimas que dejara no hace mucho tiempo, en todas las manifestaciones del alma nacional; Cánovas, muerto; Ruiz Zorrilla, muerto; Castelar, desilusionado y enfermo; Valera, ciego; Campoamor, mudo; Menéndez Pelayo… No está, por cierto, España para literaturas, amputada, doliente, vencida; pero los políticos del día parece que para nada se diesen cuenta del menoscabo sufrido, y agotan sus energías en chicanas interiores, en batallas de grupos aislados, en asuntos parciales de partidos, sin preocuparse de la suerte común, sin buscar el remedio del daño general, de las heridas en carne de la nación. No se sabe lo que puede venir. La hermana Ana no divisa nada desde la torre». Envié mis juicios al periódico, que formaron después un volumen. Frecuenté la legación argentina, cuyo jefe era entonces un escritor eminente, el doctor Vicente G. Quesada. Intimé con el pintor Moreno Carbonero, con periodistas como el Marqués de Valdeiglesias, Moya, López Ballesteros, Ricardo Fuentes, Castrovido, mi compañero en La Nación Ladevese, Mariano de Cavia, y tantos otros. Volví a ver a Castelar, enfermo, decaído, entristecido, una ruina, en víspera de su muerte… Me juntaba siempre con antiguos camaradas como Alejandro Sawa, y con otros nuevos, como el charmeur Jacinto Benavente, el robusto vasco Baroja, otro vasco fuerte, Ramiro de Maeztu, Ruiz Contreras, Matheu y otros cuantos más; y un núcleo de jóvenes que debían adquirir más tarde un brillante nombre, los hermanos Machado, Antonio Palomero, renombrado como poeta humorístico bajo el nombre de «Gil Parado», los hermanos González Blanco, Cristóbal de Castro, Candamo, dos líricos admirables cada cual según su manera; Francisco Villaespesa y Juan R. Jiménez, «Caramanchel», Nilo Fabra, sutil poeta de sentimiento y de arte, el hoy triunfador Marquina y tantos más. Iba algunas noches al camarín de los llamados, por antonomasia, Fernando y María, esto es, los señores Díaz de Mendoza, condes de Balazote, grandes de España y príncipes del teatro a quienes escribí sonoros alejandrinos cuando pusieron en escena el Cyrano, de Rostand.
En la librería de Fernando Fe, lugar de reunión vespertina de algunos hombres de letras, solía conversar con Eugenio Sellés, hoy marqués de Gerona, con Manuel del Palacio, poeta amable de ojos azules, que recordaba siempre con cariño sus días pasados en el Río de la Plata; con Manuel Bueno, ilustrado y combatido, célebre como crítico teatral y hoy diputado a Cortes; con Llanas de Aguilaniedo, autor de interesantes novelas y de un libro sobre ciencia penal. A don José Echegaray me presentó una noche Fernando Díaz de Mendoza. «Ustedes los americanos, me dijo, tienen instinto poético…». La frase me supo agridulce… Pero ¡vaya si lo teníamos…! Tiempos después firmaba yo con los escritores y poetas de la famosa protesta contra el homenaje nacional a Echegaray. Mi inquina era excesiva… «Juventud, divino tesoro…». Visité de nuevo a Campoamor, a quien encontré en la más absoluta decadencia. Estaba, anotaba yo, «caduco, amargado de tiempo a su pesar, reducido a la inacción después de haber sido un hombre activo y jovial, casi imposibilitado de pies y manos, la facie penosa, el ojo sin elocuencia, la palabra poca y difícil, y cuando le dais la mano y os reconoce, se echa a llorar, y os habla escasamente de su tierra dolorida, de la vida que se va, de su impotencia, de su espera en la antesala de la muerte… os digo que es para salir de su presencia con el espíritu apretado de melancolía».
En realidad, aquello era lamentable y doloroso. El poeta glorioso, el filósofo de humor y hondura, era un viejo infeliz a quien tenían que darle de comer como a los niños, un ser concluido en víspera de entrar a la tumba. Doña Emilia Pardo Bazán continuaba dando sus escogidas reuniones. Allí solía aparecer ya ciego, pero siempre lleno de distinción, anciano impoluto y aristocrático, el autor de Pepita Jiménez. Allí me relacioné con el novelista y diplomático argentino Ocantos, con el doctor Tolosa Latour, con los cronistas mundanos «Montecristo» y «Kasabal», con el político Romero Robledo, con el popular Luis Taboada, y con algunas damas de la nobleza que no se ocupaban únicamente en modas, murmuraciones y asuntos cortesanos, sino que gustaban de departir con poetas y escritores: la condesa de Pino Hermoso y la marquesa de la Laguna, cuya hija Gloria tuviera celebridad más tarde por sus singulares encantos y su valentía de espíritu. Era yo también muy amigo de José Lázaro y Galdeano, director de la España Moderna y que tenía un verdadero museo de obras de arte, entre las cuales un pretendido Leonardo de Vinci.
Con Joaquín Dicenta fuimos compañeros de gran intimidad, apolíneos y nocturnos. Fuera de mis desvelos y expansiones de noctámbulo, presencié fiestas religiosas palatinas; fui a los toros y alcancé a ver a grandes toreros, como el Guerra. Teníamos inenarrables tenidas culinarias, de ambrosías y sobre todo de néctares, con el gran don Ramón María del Valle Inclán, Palomero, Bueno y nuestro querido amigo de Bolivia, Moisés Ascarruz. Me presentaron una tarde, como a un ser raro -«es genial y no usa corbata», me decían- a don Miguel de Unamuno, a quien no le agradaba, ya en aquel tiempo, que le llamaran el sabio profesor de la Universidad de Salamanca… Cultivaba su sostenido tema de antifrancesismo. Y era indudablemente un notable vasco original. El señor de Unamuno no conocía entonces a Sarmiento, y hablaba con cierto desdén, basado en pocas noticias, y en su particular humor, de las letras argentinas. Yo recuerdo que, a propósito de un artículo suyo, escribí otro, que concluía con el siguiente párrafo: «Decadentismos literarios no pueden ser plaga entre nosotros; pero con París, que tanto preocupaba al señor de Unamuno, tenemos las más frecuentes y mejores relaciones. Buena parte de nuestros diarios es escrita por franceses.
Las últimas obras de Daudet y de Zola han sido publicadas por La Nación al mismo tiempo que aparecían en París; la mejor clientela de Worth es la de Buenos Aires; en la escalera de nuestro Jockey Club, donde «Pini» es el profesor de esgrima, la «Diana» de Falguiére perpetúa la blanca desnudez de una parisiense. Como somos fáciles para el viaje y podemos viajar, París recibe nuestras frecuentes visitas y nos quita el dinero encantadoramente. Y así, siendo como somos un pueblo industrioso, bien puede haber quien, en minúsculo grupo, procure en el centro de tal pueblo adorar la belleza a través de los cristales de su capricho: «¡Whim!» diría Emerson. Crea el señor de Unamuno que mis Prosas Profanas, pongo por caso, no hacen ningún daño a la literatura científica de Ramos Mexía, de Coni o a la producción regional de J. V. González; ni las maravillosas Montañas de oro de nuestro gran Leopoldo Lugones, perturban la interesante labor criolla de Leguizamón y otros aficionados a este ramo que ya ha entrado, en verdad, en dependencia folklórica. Que habrá luego, una literatura de cimiento criollo, no lo dudo; buena muestra dan el hermoso y vigoroso libro de Roberto Payró La Australia Argentina y las otras obras del popularísimo e interesante «Fray Mocho»”
Cortesía: Madrid A Fondo Blog ![]()
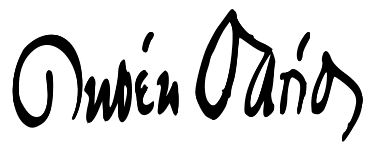
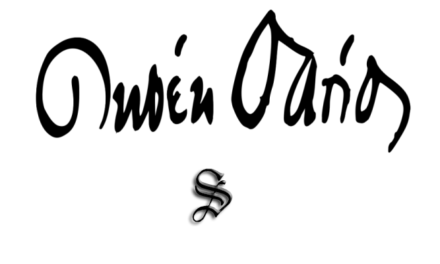


COMENTARIOS