Me envió la semana pasada el poeta Luis Alberto de Cuenca, a petición mía, un texto inédito suyo —que verá próximamente la luz— recordatorio rubeniano, ofrecido en homenaje a ese gran amigo de la poesía que es José Antonio Escudero.
Luis Alberto de Cuenca es un señor de la Poesía, un caballero del siglo XXI —quedan muy pocos—, un tipo cultísimo que ha convertido su casa madrileña del barrio de Salamanca en un auténtico bunker literario en el que no cabe un libro más (tiene libros apilados hasta en la terraza).
El texto habla, como no podía ser menos, de poesía. Poesía de la buena, extraída de la obra del que fuera gran poeta revolucionario de su tiempo, Rubén Darío, por todos conocido.
En fin, otra joya más que me llega llovida del cielo, para añadir a este pequeño botín del mundo personal que estoy poco a poco construyendo con tan nobles materiales ajenos. Y con el que seguir aprendiendo día a día, y disfrutando tanto.
Publiqué hace unos días la primera mitad del interesante trabajo rubeniano del ilustre Luis Alberto de Cuenca, y aquí va ahora la segunda, con todo mi placer:
Diré dos palabras tan sólo de lo que a Salinas y a mí nos parece el tema nuclear en la poesía de Rubén.
El erotismo es, en la lírica rubendariana, fuente de tantas complicaciones psicológicas (“creer que un cielo en un infierno cabe”, como en el inmortal verso de Lope inserto en el célebre soneto en que pasa revista a los efectos del amor), de tantas situaciones poéticas, que rebasa los límites de lo meramente sensual. El afán erótico domina, sí, de principio a fin, la producción poética de Rubén. Lo que varía son las respuestas a esa solicitud de los sentidos, y los grados de satisfacción que esas respuestas procuran al poeta.
En una fase puramente hedonística, parece que el deseo se cumple de forma satisfactoria con la posesión de lo deseado. En una fase que podríamos llamar exótica, el poeta se apresura desde el cumplimiento de su deseo a la propuesta de una nueva tentación, de la lograda posesión a la ilusión de la por venir. Se nota una cierta aceleración, una prisa, un ritmo precipitado, un vértigo que poco o nada tiene que ver con el sereno disfrute intemporal del goce amoroso. Luego, a partir del Poema del otoño, adviene la conciencia clara de la caducidad de lo gozado y de lo gozoso, de lo huidizo de ese placer que reclama eternidad, pero junto con esa conciencia llega el intento heroico de vivir a dos vertientes: para la muerte, sí (el Sein-zum-Tode de Heidegger una vez más), pero a través del amor. Es decir, que ya no dura la capacidad de los sentidos para satisfacer el afán; lo que dura y perdura es el afán mismo, y la ansiedad y la angustia, sus fieles compañeras.
Ése es el latido que nunca se apaga en la lírica de Rubén Darío. Arde el deseo, obtiene su objetivo, se produce la posesión, pero en seguida llega la conciencia de que allí no se agota todo el afán. La primera y triste noción que la conciencia y su descubrimiento del vivir en el tiempo traen a Darío es la insuficiencia de lo erótico para llevar al hombre a la cumbre de su dicha y al perfecto cumplimiento de su ser. Pero este desengaño de lo erótico no conduce en modo alguno a la renuncia al erotismo. El poeta pacta con la derrota: es lo «erótico insuficiente», lo «erótico insatisfactorio». Se diría que el vate nicaragüense ha leído aquellos hexámetros de Tito Lucrecio Caro:
Y es que el amante espera siempre
que el mismo objeto que encendió la llama
que lo devora, sea capaz de sofocarla.
Pero no es así. No. Cuanto más poseemos,
más arde nuestro pecho y más se consume.
Los alimentos sólidos, las bebidas
que nos permiten seguir vivos
ocupan sitios fijos en nuestro cuerpo
una vez ingeridos, y así es fácil
apagar el deseo de comer y beber.
Pero de un bello rostro, de una piel suave
nada se deposita en nuestro cuerpo, nada
llega a entrar en nosotros salvo imágenes,
impalpables y vanos simulacros,
miserable esperanza que muy pronto se desvanece.
Semejantes al hombre que, en sueños,
quiere apagar su sed y no encuentra
agua para extinguirla, y persigue
simulacros de manantiales, y se fatiga
en vano, y permanece sediento, y sufre
viendo que el río que parece estar
a su alcance huye y huye más lejos,
así son los amantes juguete en el amor
de los simulacros de Venus…
(De rerum natura, libro IV. La traducción es mía.)
Tal deficiencia del erotismo no es, ya lo he dicho, lo suficientemente persuasiva como para que el poeta deje de perseguir la felicidad por vía de los ojos, los labios y las manos; como para que, apartándose del erotismo, elija nuevos derroteros. No. Aunque sepa que abrazo y beso no son ninguna puerta a la eternidad, y ambos estén sentenciados a muerte por el tiempo, el poeta se resiste a abandonarlos. Stella, su primera esposa, le había enseñado la escala por donde podría ascender al otro amor —el buen amor, lo llamaríamos—, pero Eros sigue ahí, plantado en medio del camino, extraviando a Rubén con sus seducciones. Eros el burlador. Lo malo y terrible es que todos nosotros, como Darío, tenemos sangre de sirenas y de tritones, de centauros y satiresas. Eso es «lo fatal» de nuestra condición humana. Lo erótico, pues, como fatalidad, lo «erótico fatal». Pero oigámoslo en verso, en el poema precisamente titulado «Lo fatal», en el que se alude de manera directa a la íntima relación existente entre Eros y Tánatos, y a la tiranía que ejercen ambos en los seres humanos, especialmente en los espíritus sensibles como Rubén. Dicho poema clausura, con el número XLI, los Cantos de vida y esperanza, y todos ustedes se lo saben de memoria (o, si lo prefieren, par coeur, como diría Arsène Houssaye):
Dichoso el árbol que es apenas sensitivo,
y más la piedra dura porque ésa ya no siente,
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,
ni mayor pesadumbre que la vida consciente.
Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,
y el temor de haber sido y un futuro terror…
Y el espanto seguro de estar mañana muerto,
y sufrir por la vida y por la sombra y por
lo que no conocemos y apenas sospechamos,
y la carne que tienta con sus frescos racimos,
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,
¡y no saber adónde vamos,
ni de dónde venimos…!
Sin duda ese poema, XLI y último de la sección «Otros poemas» y, por tanto, del libro entero que se titula Cantos de vida y esperanza, es uno de los más hermosos de la obra completa de Darío y aborda, además del erotismo y trenzado con él, el mismo tema de la vanitas del poema XV, o sea, de «¡Oh, miseria de toda lucha por lo finito!», aunque sirviéndose de un lenguaje mucho más fresco y menos alambicado que el utilizado en este último.
Lo erótico, a fuer de fatal, se apodera del hombre, lo hace suyo. Así, cuando, atraído por la voz del ruiseñor de Stella, el poeta intenta romper con su Eros demoníaco, éste resiste los embates y envites de su antagonista y no acaba de ser expulsado. La razón de ser de la vida es, quizá, este combate del que lo único seguro que sabemos es que ninguno de los dos contendientes obtendrá una victoria definitiva, pero que no por ello deja de producirse. Una lucha patética e inútil que explica la tristeza abismal de la diosa del amor en «Venus», una de los poemas añadidos en la segunda edición de Azul (1890):
«¡Oh, reina rubia! —díjele—, mi alma quiere dejar su crisálida
y volar hacia ti, y tus labios de fuego besar;
y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida,
y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar.»
El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida.
Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirar.
Esta tensión agónica puede verse perfectamente en la preciosa composición de Prosas profanas titulada «El reino interior», en el que asistimos a una singular pugna entre siete hermosísimas princesas —las Virtudes— y siete príncipes muy bellos —los Pecados capitales—; al final, el poeta, se rinde y exclama: «¡Princesas, envolvedme con vuestros blancos velos! / ¡Príncipes, estrechadme con vuestros brazos rojos!». Es lo «erótico agónico», según Salinas, lo erótico que lucha por no morir. Nada distingue mejor a la poesía rubeniana que ese sentimiento agónico del erotismo.
Los frutos del erotismo agónico son siempre ácidos: dudas, lucha interior, aflicciones, desgarramientos. Todo aquello que suele asociarse con el erotismo en poesía: lo gracioso, lo placentero, los deseos saciados y la vida fácilmente dichosa, aunque tengan su representación en la lírica de Rubén (piénsese en la «divina Eulalia» que inaugura Prosas profanas), van pasando a un segundo término, se van convirtiendo en personajes secundarios, pues tienen que compartir la escena con los auténticos protagonistas, que son la angustia y el horror. Lo erótico, pues, se vuelve «trágico».
Nada hay en Rubén de ese erotismo que crea su propio recinto de goces, aislado del exterior, indiferente a la tragedia de la vida. Góngora, en su romance de «Angélica y Medoro» lo explicaba, siguiendo a Ariosto, en maravillosos octosílabos: «Todo sirve a los amantes /… / Los campos les dan alfombras, / los árboles pabellones, / la apacible fuente sueño, / música los ruiseñores.» Ese postmoderno «todo vale» que pudiera lucir como leyenda en el blasón par excellence de los enamorados, no funciona para Rubén. Su erotismo insatisfactorio y fatal, agónico y trágico sólo podría conducirle, como sola liberación, al campo de la trascendencia. «Rubén —nos dice Pedro Salinas— fue siempre un poeta erótico; lo hermoso y profundo de su lírica está en su manera de vivir lo erótico en todas sus modalidades, gozosamente, angustiadamente, en su haz de carne divina, en su envés de esqueleto desengañador, ahora como juego, después como martirio.» Al final, la poesía de Rubén Darío, que no ha sido nunca capaz de referir la anécdota esencial que cuenta Góngora de Angélica y Medoro, porque se lo impedían, de una parte, el amaneramiento pseudodieciochesco y, de otra, la locura destructiva, consigue, a fuerza de sufrimiento, acceder a un terreno de vertiginosas alturas donde sopla la brisa de la purificación. Es lo «erótico trascendente», que tanto tiene que ver con el Ewigweiblich salvífico del final del Fausto de Goethe. Como muestra, valdrán los tercetos finales del poema «Visión», de El canto errante:
Ella, en acto de gracia, con la mano
me mostró de las águilas los vuelos,
y ascendió como un lirio, soberana,hacia Beatriz, paloma de los cielos.
Y en el azul dejaba blancas huellas
que eran a mí delicias y consuelos.
¡Y vi que me miraban las estrellas!
Volviendo a las conmemoraciones, tengo para mí que desde el poema I de la sección primera del libro Cantos de vida y esperanza, los cisnes y otros poemas (1905), precisamente el que comienza con los versos «Yo soy aquel que ayer no más decía / el verso azul y la canción profana», hasta el último de la sección tercera, o sea, el celebérrimo «Lo fatal», Rubén nos conmueve y exalta hasta límites insospechados, dando cauce libre en estos versos, mucho más que en los de Azul o Prosas profanas, a su tumultuosa personalidad, hecha a la vez de gozo y de culpa, de ambigüedades y temores. Y El canto errante (1907) es una dignísima continuación de los Cantos… cuidados por Juan Ramón y aparecidos por primera vez en 1905.
En El canto errante figura, por ejemplo, el poema que elegí de Rubén para formar parte de mi antología Las cien mejores poesías de la lengua castellana, ni más ni menos que las siete partes de la «Epístola a la señora de Leopoldo Lugones», maravilloso y coloquial repaso autobiográfico escrito en la isla de Mallorca en 1906, hace poco más de cien años. De modo que la «Epístola» a Juana de Lugones se hallaba recién salida del horno creativo cuando pasó a enriquecer el contenido de El canto errante.
Otros poemas hay, hermosísimos, en ese libro. La «Salutación al águila», por ejemplo, escrita en Río de Janeiro también en 1906, en la que aboga por difundir el espíritu del águila estadounidense entre los países hispanoamericanos, tan necesitados de su espíritu laborioso y emprendedor, complementando y atemperando el discurso antiyanqui de la oda «A Roosevelt», perteneciente a Cantos de vida y esperanza. O la bellísima «Canción de los pinos», una de las piezas más personales de Darío, de la que copio las dos estrofas finales:
Romántico somos… ¿Quién que es no es romántico?
Aquel que no sienta ni amor ni dolor,
aquel que no sepa de beso y de cántico,
que se ahorque en un pino: será lo mejor…Yo, no. Yo persisto. Pretéritas normas
confirman mi anhelo, mi ser, mi existir.
¡Yo soy el amante de ensueños y formas
que viene de lejos y va al porvenir!
Tras la «Epístola a Madame de Lugones», es el poema «Eheu!», escrito también durante la estancia de Rubén en Mallorca en 1906, mi preferido de cuantos alberga El canto errante. Vuelve sobre los temas «existenciales» a los que hacía referencia Mantero en su libro de 1971 y que presidieron la creación de «Lo fatal». Creo que este recordatorio rubeniano, ofrecido en homenaje a ese gran amigo de la poesía que es José Antonio Escudero, no podría terminar mejor que recordando las estrofas de «Eheu!»:
Aquí, junto al mar latino,
digo la verdad:
siento en roca, aceite y vino
yo mi antigüedad.¡Oh, qué anciano soy, Dios santo,
oh, qué anciano soy!…
¿De dónde viene mi canto?
Y yo, ¿adónde voy?
El conocerme a mí mismo
ya me va costando
muchos momentos de abismo,
y el cómo, y el cuándo…
Y esta claridad latina,
¿de qué me sirvió
a la entrada de la mina
del yo y el no yo…?
Nefelibata contento
creo interpretar
las confidencias del viento,
la tierra y el mar…
Unas vagas confidencias
del ser y el no ser,
y fragmentos de conciencias
de ahora y ayer.
Como en medio de un desierto
me puse a clamar;
y miré el sol como muerto
y me eché a llorar.
DOS CENTENARIOS RUBENIANOS:
CANTOS DE VIDA Y ESPERANZA (1905)
Y EL CANTO ERRANTE (1907)
Luis Alberto de Cuenca
Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (CSIC)

LEER EL ARTÍCULO COMPLETO | Fuente: El botín del mundo 

![]()
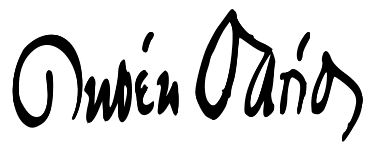


COMENTARIOS