Por: Luis Alberto de Cuenca. El botín del mundo.
Cuando yo era pequeño y el mundo era una caja llena de soldados de goma o un mazo de estampas de colores, mi padre me leía en voz alta a Rubén Darío, pero no declamándolo al viejo estilo, sino teniendo en cuenta que yo era un niño y que jugábamos a que él me recitase poemas. Nunca olvidaré aquellas lecturas. Por ellas me enteré de que había caballeros capaces de vencer a la muerte, que las hadas llenaban copas repletas de felicidad y que las mujeres más bellas perdían la cabeza por los héroes más fieros. Por ellas también supe que la poesía debe cumplir con ciertas normas para serlo, que no basta con repartir la prosa en renglones para hacer poesía. Todo eso lo aprendí en Rubén y no se me va a olvidar nunca.
Me sigue pasmando, medio siglo después de que mi padre me lo recitara por primera vez, esa preciosa amalgama de los sentidos que es el poema XIV de Cantos de vida y esperanza, titulado «Marcha triunfal» y escrito en la isla de Martín García, en el Río de la Plata, a algo más de 40 kilómetros de Buenos Aires, durante la primavera (otoño austral) de 1895. Su mismo autor nos dice de esa pieza en Historia de mis libros que es «un “triunfo” de decoración y de música». Hay quien defiende que el tema se lo dio una representación de la Aida de Verdi; otros hablan del recuerdo de un desfile militar en París; yo prefiero pensar que Rubén dio rienda suelta a los sentimientos épicos que lleva dentro todo gran poeta y que quiso mostrar en su «Marcha triunfal» el lado vibrante y glorioso de una victoria militar. Los triumphi que los generales romanos celebraban al regresar victoriosos a la Urbe palidecen de envidia ante el esplendor de este moderno triumphus rubeniano, auténtico paroxismo lírico de intensidad y plenitud.
Pasó el tiempo, y leí otras muchas veces a Rubén Darío. De cada lectura surgía una voz diferente. Una voz importante para mí, que crecía conmigo, que se hizo más grave cuando empezó a cambiarme la voz y la gente dejó de confundirme con mi madre al coger el teléfono, una voz que me daba consejos (siempre malos: Rubén es un desastre como ayo) cuando empecé a salir con chicas, que me relajaba después de un examen, que sonaba a cielo en mis éxitos, que me acompañaba al infierno de mis sucesivas derrotas. Una voz que ahora, a los cincuenta y nueve años de mi edad (voy superando, al día de hoy, en diez años a Rubén, que falleció a los cuarenta y nueve), está repleta de tristeza, y no porque yo esté más triste que antes (que hace tres o cuatro décadas, por ejemplo), sino porque es ahora cuando me he dado cuenta de lo terriblemente triste que fue el paso de Rubén por este mundo, pese a la pedrería resplandeciente de sus versos, que tapizaron de belleza su escaso y desolado medio siglo de vida.
El hombre que invirtió en el alcohol buena parte de su existencia es, para mí, el poeta más importante que ha escrito en lengua castellana desde Sor Juana, Lope, Góngora, Quevedo y Bécquer. Libros como Prosas profanas (1896 y 1901) y, sobre todo, Cantos de vida y esperanza (1905) se me antojan hitos inigualados en nuestra poesía contemporánea. Sin Rubén, ni los hermanos Machado ni Juan Ramón Jiménez hubieran sido tan geniales. Precisamente a través de ellos se prolonga Darío en las promociones posteriores. En lo que atañe a la generación del 70, también llamada del 68, de los Novísimos o del lenguaje, Darío cuenta con un intercesor tan valioso como Pere Gimferrer. Yo mismo descubro en mi poesía la huella de Rubén, aunque sea a través de algún alumno suyo tan aventajado como José del Río Sainz y, desde luego, del autor de Arde el mar y La muerte en Beverly Hills, a quien considero mi maestro. Toda la poesía española actual que me interesa tiene que ver con Rubén Darío.
(Como helenista, y disculpen el paréntesis, he buscado en Rubén la Grecia auténtica, la de Homero, Arquíloco, Safo, los trágicos, Aristófanes y Platón. Nada de nada. A Darío le importó siempre más «la Grecia de la Francia» [lo dice en su poema «Divagación», de Prosas profanas] que la Grecia de los antiguos griegos. «Verlaine es más que Sócrates; y Arsenio / Houssaye supera al viejo Anacreonte», nos confirma el poeta un poco más abajo. Son las extravagancias propias del genio. Porque, a ver, ¿quién se acuerda ahora de Arsène Houssaye? Tuve la extravagancia de comprar hace unos años los cuatro volúmenes (París, E. Dentu, Éditeur, 1875) de Les mille et une nuits parisiennes de Houssaye, y puedo asegurarles que ese olvido está plenamente justificado.)
Uno de los libros capitales de la poesía española contemporánea cumplíó en 2005, hace cinco años, sus primeros cien años. Y digo «española» porque, a pesar de que su autor naciera en Nicaragua, el poemario Cantos de vida y esperanza, los cisnes y otros poemas vio su primera luz en nuestro país (Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1905). Fue un lujo que el cuidado de la edición corriera a cargo del entonces joven poeta moguereño Juan Ramón Jiménez, que se encargó de convertir el material poético enviado por Rubén Darío en un libro orgánico, perfectamente estructurado, lo que constituía una auténtica novedad en una época en que los libros de poesía se limitaban a presentar en un volumen una determinada colección de los poemas sueltos de cada autor, sin que se valorase en demasía la unidad semántica (diríamos) del poemario.
Rubén regaló a Juan Ramón, como correspondencia a los servicios prestados en la organización del material de Cantos de vida y esperanza y al cuidado en general de la edición, un buen número de originales manuscritos de entre los poemas que componen el libro. Con el tiempo, residiendo J. R. J. en los Estados Unidos, esos manuscritos rubenianos fueron donados por él a la Biblioteca del Congreso de Washington, donde se conservan desde entonces. Pero el poeta de Moguer se reservó algunos, no más de una decena, para regalar a los amigos. Uno de esos manuscritos, concretamente el del poema XV de la sección «Otros poemas», que no tiene título y cuyo primer verso es «¡Oh, miseria de toda lucha por lo finito!», ha querido el destino que forme parte mi biblioteca. Son dos cuartillas, de puño y letra de Rubén, y en la parte superior de la primera de ellas figura la siguiente leyenda, escritas con la inconfundible letra del autor de Platero y yo: «Regalo de Juan Ramón.» No es que sea el mejor ese poema, ni mucho menos lo es, pero, a partir del momento en que adquirí el manuscrito autógrafo que lo contiene, se convirtió en uno de mis favoritos.
No resisto la tentación de transcribirlo, modificándolo levemente en materia de puntuación, y de tejer después de la lectura algún comentario en su torno. Dice así (y me sirvo también de la reciente y cuidada edición de Cantos de vida y esperanza llevada a cabo por José Carlos Rovira):
¡Oh, miseria de toda lucha por lo finito!
Es como el ala de la mariposa
nuestro brazo que deja el pensamiento escrito.
Nuestra infancia vale la rosa,
el relámpago nuestro mirar,
y el ritmo que en el pecho
nuestro corazón mueve
es un ritmo de onda de mar,
o un caer de copo de nieve,
o el del cantar
del ruiseñor,
que dura lo que dura el perfumar
de su hermana la flor.
¡Oh, miseria de toda lucha por lo finito!
El alma que se advierte sencilla y mira clara-
mente la gracia pura de la luz cara a cara,
como el botón de rosa, como la coccinela,
esa alma es la que al fondo del infinito vuela.
El alma que ha olvidado la admiración, que sufre
en la melancolía agria, olorosa a azufre,
de envidiar malamente y duramente, anida
en un nido de topos. Es manca. Está tullida.
¡Oh, miseria de toda lucha por lo finito!
Son veintitrés versos de distinto número de sílabas: 5, 7, 9, 11, 12, 14 (Rovira añade «16», pero no hay ningún verso de esa medida en el poema). En un pasaje de Tierras solares, libro en prosa que Darío publicó en Madrid en 1904, se lee textualmente: «Y he ideado las impresiones de la pequeña alma de una coccinela pequeñita […] Va, la pequeñita coccinela […] y la coccinela penetra entre las riquezas que se presentan a sus ojos […] Como la almita de esa bestezuela de Dios mi alma» (páginas 83-84). Ello quiere decir que la fecha de composición del poema, dado que también menciona a la mariquita o coccinella (despojada aquí de la doble l latina), sería más o menos la misma en que Darío escribió ese fragmento de Tierras solares, o sea, a comienzos de 1904.
Me fui en busca de uno de los mejores comentarios jamás escritos sobre la poesía de Rubén, a saber, el del argentino Arturo Marasso, Rubén Darío y su creación poética, y lo encontré en seguida reseñado en una página de Internet, por lo que pude comprarlo ipso facto. Entre las páginas 227 y 230 de ese libro se habla de «¡Oh, miseria de toda lucha por lo finito!». Dice Marasso: «En esta poesía Rubén es moralista ascético, siente la aspiración a lo infinito y a lo eterno, ve lo deleznable de las cosas terrenas. El poeta mira ahora el alma, piensa como místico cristiano.» Para citar a continuación el siguiente pasaje de Las moradas del castillo interior de Santa Teresa: «Son las almas que no tienen oración como un cuerpo tullido […] porque [el alma] tiene tal costumbre de haber siempre tratado con las sabandijas y bestias […] que ya casi está hecha como ellas […] Y si estas almas no procuran entender y remediar su gran miseria […] no hablemos con estas almas tullidas.» Marasso está absolutamente convencido de que hay razones suficientes para creer que Dario escribió su poema «¡Oh, miseria de toda lucha por lo finito!» a raíz de la lectura de ese pasaje de Las moradas. A mí, a decir verdad, no me parece tan claro. Existe coincidencia léxica, pero no hasta el punto al que llega el bueno de Marasso. A lo mejor lo que se le pasó por la cabeza a Rubén al escribir este poema, cuyo original manuscrito tengo a la vista mientras redacto estas líneas, fue lisa y llanamente la vanidad de todo, eso que en el Eclesiastés figura como vanitas vanitatum et omnia vanitas, insistiendo en el tema existencial, un tema en el que, como dice Manuel Mantero, Darío es pionero en las letras castellanas, entendiendo por «existencial» la plena consciencia de que el hombre es un «ser-para-la-muerte», por decirlo en términos heideggerianos. Nadie como Rubén para mostrarnos en toda su crudeza y en escenarios líricos admirablemente diseñados conceptos como la inutilidad de los esfuerzos humanos, la incertidumbre y el vacío de la existencia humana.
Louis Bourne, el estudioso norteamericano afincado en España, también dedica un espacio de su libro Fuerza invisible. Lo divino en la poesía de Rubén Darío a la composición que nos ocupa. «La alternativa [a esa alma “tullida”] —dice Bourne— es un alma que mira la gracia pura de la luz cara a cara, / como el botón de rosa, como la coccinela, / esa alma es la que al fondo del infinito vuela», por más que «la aspiración de la materia hacia la luz no implica necesariamente el sentido de gracia con la bienaventuranza». Y continúa Bourne: «El poeta en todo caso no menciona al Ser Supremo. Volar hacia el fondo del infinito más tiene la tonalidad abstracta de la teosofía que el convencimiento cristiano.»
Conmemoraciones aparte, ¿cuál fue el tema central de la obra poética de Rubén Darío y, por tanto, el tema central de esos Cantos de vida y esperanza y de ese Canto errante cuyos centenarios celebramos en 2005 y en 2007? Se lo pregunta el gran poeta y estudioso Pedro Salinas en su espléndido ensayo La poesía de Rubén Darío. Y responde sin pestañear: el erotismo, el afán erótico del hombre. Bástenos recordar un pasaje de la Autobiografía rubeniana: «Hay que saber lo que son aquellas tardes de las amorosas tierras cálidas. Están llenas como de una dulce angustia. Se diría a veces que no hay aire. Las flores y los árboles se estilizan en la inmovilidad. La pereza y la sensualidad se unen en la vaguedad de los deseos. Suena el lejano arrullo de una paloma. Una mariposa azul va y viene por el jardín… Entonces, en la hora tibia, dos manos se juntan, dos cabezas se van acercando, se hablan con voz queda, se compenetran mutuos deseos; no se quiere pensar, no se quiere saber si se existe, y una voluptuosidad milyunanochesca perfuma de esencias tropicales el triunfo de la atracción y del instinto.»
Si el erotismo es el tema central de la poesía rubeniana, existen dos subtemas periféricos, pero muy importantes también: lo social (Rubén fue un poeta social avant la lettre, hizo poesía política, por más que José Enrique Rodó le echara en cara, ya en 1899, en su librito Rubén Darío. Su personalidad literaria, su última obra, que no quisiera ser el gran cantor de América que América necesitaba) y el arte, la poesía y el poeta (tema que Darío cultiva con profusión, sirviéndose de ideas entonces en boga como la supremacía del arte sobre las demás actividades humanas, la defensa de l’Art pour l’Art, la misión del poeta como profeta y como orfebre de la palabra, el heroísmo del poeta, etc.).
DOS CENTENARIOS RUBENIANOS:
CANTOS DE VIDA Y ESPERANZA (1905)
Y EL CANTO ERRANTE (1907)
LUIS ALBERTO DE CUENCA
Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (CSIC)

LEER EL ARTÍCULO COMPLETO | Fuente: Noticias Españolas ![]()
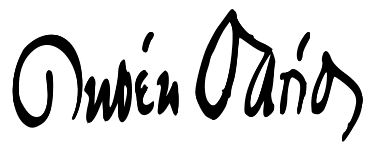


COMENTARIOS